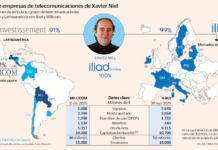En nuestro anterior artículo reflexionábamos sobre la necesidad de que la tecnología contribuya a reforzar la seguridad humana. Algo que debe conseguirse sin menoscabo de que el empleo de aquella también sea seguro. Hoy vamos más lejos en el análisis sobre la seguridad al abordar una reflexión sobre ella más compleja y polémica. Nos referimos al uso de la misma para defenderse del mal. Tanto del que proviene de la violencia practicada por la delincuencia, organizada o no, como de países con veleidades belicistas que se dedican a utilizar la fuerza para el chantaje o la expansión de sus intereses nacionales. Un tema este último de extraordinaria actualidad debido a la guerra de Ucrania y el empleo indiscriminado y desproporcionado de la violencia en Gaza. ¿Cómo podemos neutralizar tecnológicamente el mal que otros quieran hacernos o mitigar el que nos hagan, sin erosionar los valores que precisamente queremos proteger?
La innovación para combatir el mal, utilizada con responsabilidad, aumenta la confianza en entornos complejos de inseguridad individual, colectiva o internacional. Sin embargo, hay situaciones donde no basta simplemente con protegerse de manera pasiva. Esto sucede, por ejemplo, frente al crimen organizado, ciberataques o amenazas militares de potencias extranjeras. Entonces necesitamos, también, dar un paso más y afrontar una defensa activa que plantea dilemas éticos de mayor envergadura.
La instalación de alarmas conectadas, el reforzamiento de controles, el uso de cámaras o la actualización de sistemas de ciberseguridad implica una respuesta de protección de la seguridad ciudadana que tan solo requiere cumplir con las normas básicas que operan en nuestro derecho democrático. El paso de la protección a la disuasión en función de los intereses colectivos en juego, entre los que aflora el concepto de la seguridad nacional, tiene implicaciones de mayor calado y complejidad. Hablamos de incrementar la fuerza de represión activa del delito o de aumentar nuestras capacidades militares y hacer más visible nuestro poder de respuesta bélica a la hora de neutralizar activamente amenazas potenciales provenientes del crimen organizado, del terrorismo o de potencias extranjeras que cuestionan nuestra soberanía. Algo discutible socialmente en estos momentos, pero que es especialmente importante. Sobre todo, cuando analizamos la actualidad geopolítica que sacude Europa. Primero, porque la invasión de Ucrania nos devuelve a tener que discutir la oportunidad del dilema clásico de que “si quieres la paz, prepárate para la guerra”. Y segundo, porque, además, los europeos nos vemos abocados a replantear con urgencia nuestra estrategia de seguridad después de la llegada al poder de Donald Trump.
Es obvio que bajo la coyuntura hobbesiana que vivimos, no hacer nada y quedarnos con los brazos cruzados nos dejaría expuestos ante quienes no dudarán en utilizar la tecnología contra nosotros. Pero invertir en capacidades de seguridad policial o militar para disuadir o eliminar las amenazas, implica desviar recursos de otros grandes retos sociales como la salud, las pensiones o la educación, entre otros. Por no hablar de que, por ejemplo, el impulso de sistemas de inteligencia artificial a través de plataformas de mando de combate que automatizan el ciclo de decisión O-O-O-D-A (observación, orientación, decisión y acción) o del desarrollo de armas letales autónomas para fines defensivos pueden, en el futuro, desviarse para fines que no compartimos. Que es lo que sucede con los denominados killer robots que contravienen los principios del Derecho Humanitario Bélico, o con sistemas que saturan al enemigo creándole gran número de blancos falsos, drones que portan misiles guiados por láser o carros de combate que actúan como plataformas blindadas automáticas. La ausencia de soluciones claras obliga a gestionar equilibrios inestables. Entre otras razones, porque la regulación internacional, por ejemplo, en armas letales autónomas es prácticamente inexistente. La inversión en este tipo de instrumentos tecnológicos y, por supuesto, la innovación aplicada a ellos debe ser ponderada, limitada y siempre supervisada con responsabilidad democrática y acorde con nuestros valores.
En este terreno incierto florecen la polarización y los extremismos en los debates públicos que protagonizan los partidos políticos. Entre quienes reclaman inversiones masivas en defensa tecnológica y quienes temen la deriva hacia un mundo más violento o vigilado. Defender posiciones firmes con energía es legítimo. Pero la democracia exige algo más difícil: construir acuerdos amplios, asumir cesiones recíprocas y mantener espacios de deliberación donde la desconfianza no anule la posibilidad del diálogo sobre una cuestión de Estado tan esencial como es la defensa nacional y la política de seguridad interior.
Por otra parte, el debate sobre el uso defensivo de la tecnología no debe quedar restringido a expertos o tecnócratas. Es urgente abrirlo a la ciudadanía, con transparencia, responsabilidad y altura de miras, porque lo que está en juego no es solo la seguridad, sino los valores que guiarán nuestra convivencia futura. Necesitamos un debate público informado y sereno, como el que por ejemplo puede articularse en torno a un Libro Blanco impulsado por nuestras instituciones y debatido por los actores sociales, económicos y políticos que permita definir con claridad los límites éticos, estratégicos y sociales de una defensa tecnológica que ha de ser sostenible si quiere ser realmente eficaz. Decidir colectivamente cómo, cuándo y para qué usamos la tecnología con fines defensivos equivale, en última instancia, a decidir qué sociedad queremos construir.
Es evidente que la tecnología que protege nuestra vida individual y colectiva de agresiones también puede herirnos. Para que sirva al bien común, necesitamos algo más difícil que innovar: necesitamos deliberar los pros y los contras; acordar los propósitos y definir conjuntamente los objetivos para, entre otros, actuar colectivamente en el desarrollo de una política que defienda nuestra libertad y que ponga la tecnología al servicio de la dignidad humana.
En nuestro próximo artículo reflexionaremos sobre un fenómeno que ya está marcando la agenda global: el replanteamiento de la soberanía estratégica de los países en materia tecnológica, y el riesgo de una nueva escalada entre bloques que buscan protegerse –y dominar– en un mundo cada vez más incierto.
Grupo Nausika es una plataforma de pensamiento formada por Xavier Castillo, Antón Costas, Sara de la Rica, Guillermo Dorronsoro, Emma Fernández, Xavier Ferràs, José María Lassalle, Paco Marín, Pedro Mier, Felipe Romera y Ana Ursúa.